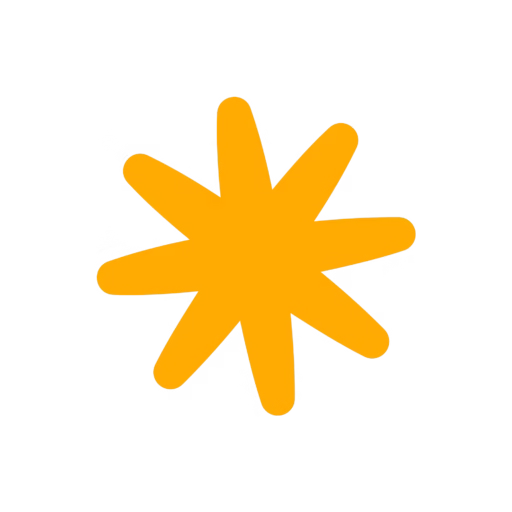En México, el racismo se ha normalizado bajo un disfraz que lo presenta como “clasismo”, una narrativa que minimiza la importancia de las categorías raciales y perpetúa su invisibilización. Sin embargo, las huellas de la racialización colonial se mantienen en nuestra sociedad a través de prácticas y discursos cotidianos. Uno de los casos más evidentes es la autopercepción de muchas personas mestizas que se identifican como blancas o aspiran a serlo. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de un sistema colonial que impuso jerarquías raciales para legitimar la opresión y que sigue moldeando las dinámicas sociales de hoy en día.
Desde la época colonial, el color de piel ha sido un marcador social que define oportunidades y privilegios. La frase popular “mejorar la raza” refleja un ideal que prioriza la blanquitud como símbolo de progreso y aceptación social. Este pensamiento, lejos de ser anecdótico, demuestra cómo el racismo se interioriza, normaliza y perpetúa. Frantz Fanon, en su obra Piel negra, máscaras blancas, explica cómo las personas racializadas adoptan los valores y actitudes del opresor, deseando acercarse al ideal de la blanquitud para escapar de la deshumanización (Fanon, 1952).
En México, este deseo de blanquitud se refleja en la preferencia por parejas de piel más clara, en la adopción de actitudes, modas y gustos hegemónicos y eurocentristas, el uso de productos blanqueadores y el rechazo a las características físicas, comportamientos sociales y gustos asociadas a lo indígena y afrodescendiente o a lo distinto a la cultura occidental europea. Esta búsqueda de blanqueamiento también reproduce una violencia simbólica que degrada lo propio, lo comunitario y lo ancestral, perpetuando la exclusión de quienes no encajen en un modelo eurocentrista.
La idea que lo blanco es mejor se produce en los discursos familiares, publicidad, medios de comunicación, y muchas veces hasta en políticas públicas que invisibilizan sistemáticamente las voces y experiencias de los pueblos racializados, así también como en estereotipar y exoticar a culturas que no se alinean con el occidentalismo. Esta blanquitud aspiracional no solo moldea identidades personales, sino que también estructuras sociales, decisiones e iniciativas institucionales, así como aspiraciones colectivas que se ven reflejadas en la marginación de los no considerados “blancos”. El privilegio de ser de tez blanca se traduce en un mayor acceso a empleos, representación mediática, espacios educativos, entre otros.
Al parecer el racismo es una herencia del sistema de castas implementado durante el colonialismo, como una estructura social que clasificaba a las personas en función de raza y origen étnico basándose en narrativas de “pureza de sangre” para determinar el estatus social, derechos y oportunidades para las personas, al igual utilizando discursos como el “mestizaje” para acercar más a las personas a la blanquitud y olvidar su pasado indigena o negra.
Muchas veces la identificación no se basa únicamente en el color de piel, sino en una estructura simbólica ligada a un estatus económico, el habla, la educación o el acceso a ciertos espacios y la recreación. La blanquitud se convierte en una aspiración que se intenta alcanzar a través del consumo, la denegación del origen, la discriminación hacia personas “no blancas” y la adopción de un discurso meritocratico que desconoce la opresión estructural contribuyendo a la perpetuación del racismo, disfrazado bajo la narrativa de “clasismo”.
No obstante, las categorías raciales carecen de una base sólida; son constructos sociales diseñados para justificar la explotación de ciertos grupos vulnerables, y las cuales han sido históricamente impuestas a partir de un modelo civilizatorio a través del colonialismo y la consolidación del capitalismo por medio del aspiracionismo. En este sentido, las razas no son realidades naturales, sino herramientas políticas creadas para dividir y jerarquizar.
La racialización colonial, que clasificaba a las personas según su cercanía a la blancura, estableció un sistema de privilegios que aún define las relaciones de poder y acceso a oportunidades. En México, esta jerarquía se perpetúa mediante las representaciones mediáticas, políticas públicas discriminatorias y la exclusión sistemática de comunidades indígenas y afrodescendientes.
La narrativa de que “en México no hay racismo, hay clasismo” es una forma de negar las vivencias de quienes sufren discriminación por su color de piel. Este discurso desvía la atención de las estructuras racistas y simplifica el problema, reduciéndolo a una cuestión económica. Al igual que narrativas como el “mestizaje”, pretenden imponer una “identidad” que intenta parecerse al “blanco” y olvidarse del pasado indigena o negro, reproduciendo violencia de manera horizontal hacia estos grupos vulnerables. Sin embargo, las estadísticas muestran que el color de piel sigue siendo un predictor de desigualdad. Según el estudio sobre Movilidad Social en México 2019 del CEEY, las personas de piel más clara tienen mayores ingresos y acceso a oportunidades, mientras que las personas indígenas y afrodescendientes enfrentan mayores barreras sociales y económicas (CEEY, 2019).
Es importante retomar históricamente las relaciones políticas, sociales y culturales sobre el imperialismo racista de dominio colonial para entender de esta narrativa: actualmente esta relación se desarrolla en un contexto político y cultural que construye la “superioridad” del blanco, la cual reproduce estructuras coloniales en espacios donde actualmente el mercado capitalista somete a las masas a su juego de oferta, demanda y dominación, perpetuando diversos tipos de violencia hacia las minorías.
Desmantelar estas narrativas coloniales y racistas requiere reconocer que el racismo no es un problema del pasado, sino una realidad estructural actual que afecta a millones de personas. También implica desafiar los ideales de blanquitud y las dinámicas de poder que estos reproducen. Como señala Fanon, “no se trata de convertirse en el otro, sino de desmantelar las estructuras que nos han hecho creer que uno es superior al otro” (Fanon, 1952).
En este proceso, es vital construir nuevas formas de representación que honren la diversidad y valoren las identidades racializadas. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el color de piel deje de ser un marcador de privilegio o exclusión.
Referencias:
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). (2019). Movilidad social en México 2019: El color de piel y sus implicaciones.https://ceey.org.mx/movilidad-social-en-mexico-2019/
Fanon, F. (1952). Piel negra, máscaras blancas. París: Éditions du Seuil.
Rodríguez Soriano, R. (2024). Blanquitud y blancura: una lectura crítica a Bolívar Echeverría. Revista de Investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, (25), 47-92. https://doi.org/10.54789/rihumso.24.13.25.3