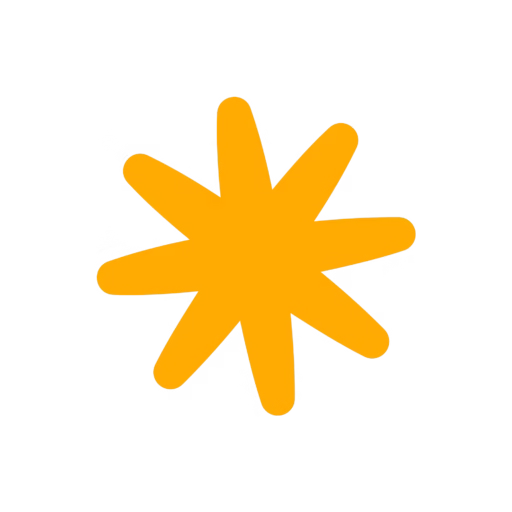Abstract
Durante el pasado mes de julio, dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia fueron publicadas como resultado de la deliberación de sus respectivos plenos. Ambas instancias abordaron el impacto del cambio climático en los derechos humanos y afirmaron la responsabilidad jurídica de los Estados frente a su inacción. La Corte IDH se centró en los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo obligaciones específicas de los Estados en materia de prevención, consulta y protección de grupos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres y generaciones futuras. Por su parte, la CIJ, a petición de Vanuatu y con respaldo internacional, reconoció el carácter urgente y transfronterizo del cambio climático, destacando que los Estados tienen deberes internacionales vinculantes para proteger el sistema climático.
Antecedentes
El 9 de enero de 2023 la República de Colombia y la República de Chile invocaron ante la Corte IDH, una solicitud de Opinión Consultiva, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos”. Dicha solicitud fue comunicada a los Estados parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la presentación de observaciones escritas a la Secretaría General de la Corte IDH.
Como parte de sus facultades, la Corte IDH realizó un escrutinio de las normas interamericanas para resolver las cuestiones presentadas en la Opinión Consultiva OC-32/25, a través de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Esto, en torno a los derechos a la vida; a la salud; a la integridad personal; la vida privada y familiar; la propiedad privada; a la circulación y residencia; a la alimentación; al agua; a la vivienda; entre otros más.
Al respecto, la Corte IDH se pronunció sobre cuáles son las obligaciones de los Estados parte por cuanto hace a las medidas que deben adoptar para asegurar el ejercicio efectivo de todos estos derechos en contextos de emergencia climática, particularmente a las afectaciones provocadas por dichas amenazas que nos afectan a todos y todas, aunque de manera desproporcionada.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia declaró al cambio climático como una amenaza de carácter urgente que pone en riesgo la propia existencia humana; esto, a través de una solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGONU) hecha a petición de Vanuatu, respaldada por 132 votos. Aunque, es de hacerse notar, que la solicitud fue incitada por la organización juvenil Pacific Island Students Fighting Climate Change.
La CIJ concluyó que la emergencia derivada de la crisis climática tiene serias afectaciones en el ejercicio de derechos humanos como a la vida, el agua y la alimentación, por mencionar algunos. Por lo que, es responsabilidad de los estados hacer frente al fenómeno más acuciante de nuestro tiempo: el cambio climático. Asimismo, la CIJ destacó el carácter transfronterizo –global, de hecho– de las afectaciones causadas por las emisiones de CO2 en la atmósfera, por lo que resulta urgente combatirla multilateralmente.
Corte IDH y CIJ
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal regional para la protección de los derechos humanos en la región americana, cuya facultad contenciosa recae sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. La Corte IDH tiene la responsabilidad de aplicar e interpretar el Pacto de San José a la luz de los casos que conoce sobre presuntas violaciones a los derechos contenidos en el Pacto, así como aquellos reconocidos por la propia Corte.
Su función es complementada con sus pronunciamientos e interpretaciones conforme, así como sus resoluciones sobre casos específicos. Si bien el Pacto de San José, firmado en noviembre de 1969, entró en vigor hacia 1978, la competencia contenciosa de la Corte IDH no ha sido ratificada por todos los países miembros de la Convención y la OEA, por lo que la Corte únicamente puede pronunciarse sobre casos suscitados en una veintena de Estados que reconocen dicha competencia.
Respecto de su función consultiva, conviene señalar que la Corte IDH tiene la obligación de reaccionar ante las solicitudes de consulta hechas por los Estados miembros de la OEA o de la Convención. Dicha consulta puede realizarse sobre dos vías: la interpretación sobre porciones normativas de la Convención o bien, sobre el pronunciamiento de la Corte sobre una norma interna y su compatibilidad con el Pacto de San José.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en La Haya, por lo que es conocido popularmente como el Tribunal de La Haya. Forma parte de los seis órganos principales de la ONU, junto con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, y el Consejo de Administración Fiduciaria. Su creación se produjo en 1945, junto a la propia ONU, porque se consideró necesario contar con un órgano jurisdiccional para dirimir los conflictos entre los estados parte de Naciones Unidas.
Esto se tradujo en un requisito para que los casos que conociera la CIJ fueran –desde entonces– controversias surgidas entre estados, por lo que las personas o las organizaciones de la sociedad civil no pueden acudir a dicho órgano jurisdiccional. Un ejemplo de su labor fue conocer de la demanda que presentó el Estado mexicano por presuntas violaciones a la soberanía de la Embajada Mexicana en Quito, Ecuador, por parte de fuerzas de seguridad del estado ecuatoriano, así como las vejaciones al personal acreditado por el Servicio Exterior Mexicano (SEM).
Al igual que la Corte IDH, la CIJ también cuenta con competencia para emitir opiniones consultivas a solicitud de los estados parte de la AGONU o bien los organismos facultados para ello en la Carta de Naciones Unidas, sobre cualquier cuestión jurídica. Su procedimiento comienza con la solicitud que se remite al Secretario General de la ONU para que la haga del conocimiento de todos los estados parte, informando de su derecho a comparecer ante la CIJ.
Tras la presentación de exposiciones escritas y/o orales de los estados parte, el pleno de la Corte Internacional de Justicia tiene la obligación de deliberar sobre la cuestión que motivó la consulta. Posteriormente, al alcanzar el consenso del pleno, la Corte comunica su decisión al Secretario General de la ONU para que este convoque a los estados parte a oír en audiencia pública la resolución de la CIJ.
La agenda climática en el derecho internacional
La Corte IDH tiene una sólida doctrina jurisprudencial respecto al ejercicio de derechos relacionados intrínsecamente con el medio ambiente –generalmente amparados bajo el Protocolo de San Salvador. Un volúmen considerable de las sentencias de la Corte están volcadas a procurar justicia para Pueblos Indígenas y Tribales (PIyT) de la región americana. Por su parte, la OC-32/25 es la primera expresión de la procuración judicial sobre los efectos del cambio climático en el goce de los derechos humanos, no sólo para los PIyT, sino para todos y todas.
Tal es el caso de la protección judicial levantada en torno al derecho al agua, que la Corte IDH ha desarrollado a través de sus resoluciones judiciales. Sobre esta cuestión, se destaca la sentencia Comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) en contra del estado argentino. En este caso la litis versó sobre violaciones al derecho de propiedad de diversas comunidades indígenas aglutinadas en torno a la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, habitantes de los lotes fiscales 14 y 55, del Departamento de Rivadavia, en la Provincia de Salta, Argentina. Los alegatos de la parte actora incluyeron, entre otros, el asentamiento de pobladores no indígenas (criollos) en Rivadavia, lo que generó un desequilibrio socio – cultural entre los pobladores indígenas de la zona.
Tal desequilibrio incluyó un cambio en los hábitos de consumo de agua y alimentos para la población indígena, en función de la industria ganadera bovina que se había instalado a lo largo del siglo XX, con la consecuente sobreexplotación del suelo para el pastoreo, el consumo de las reservas hídricas de la región, así como la contaminación por heces fecales, que terminaron en los cuerpos de agua de Rivadavia. Para resolver el conflicto entre los habitantes indígenas y no indígenas, la Corte IDH hizo notar que la erosión ambiental hace que las actividades culturales, sociales y económicas de los grupos asentados en los lotes 14 y 55, se contraponen y presenten una competencia por los escasos recursos naturales como en el caso del agua.
A pesar de que la parte peticionaria no formuló sus alegatos en torno al derecho humano al agua, sino a la propiedad privada y comunitaria así como en torno a la protección ambiental, la Corte IDH retomó tal postulado a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, afirmando que el derecho a la salud está precedido por una alimentación y consumo de agua digno y decoroso. Teniendo esto en consideración, la Corte le ordenó al estado argentino crear un fondo para reparar las violaciones materiales e inmateriales a los comuneros de Rivadavia, dicho fondo tendrá como objetivo el desarrollo de programas encaminados a la seguridad alimentaria de la población indígena de Lhaka Honhat, cuyo monto ascendió a los dos millones de dólares estadounidenses.
Otro tópico relacionado al medio ambiente sobre el cual se ha pronunciado la Corte IDH es el de la propiedad de la tierra y los recursos naturales que ahí se encuentran. Sobre esta cuestión destacamos la batería de casos, de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, todos contra el Estado paraguayo. Los hechos del caso son rastreables hasta el siglo XIX, cuando la región conocida como el Chaco –al norte del país, en su frontera con Bolivia– fue parcelada y vendida a particulares. Esto debido a la deuda que Paraguay enfrentó como resultado de su participación bélica en contra de la Triple Alianza, formada por Brasil, Argentina y Uruguay.
Dos tercios del Chaco pasaron a manos de particulares a finales del siglo XIX, sin la aquiescencia de las comunidades indígenas que hasta el día de hoy habitan el Chaco. De hecho, como puede constatarse en las sentencias, éstas ni siquiera tenían conocimiento de que sus territorios comunales habían sido transformados en propiedad privada. Al respecto la Corte sostuvo que las comunidades indígenas son de iure los titulares de todos los recursos naturales que se encuentren dentro de su propiedad colectiva, por lo que una intromisión como la que hizo el Estado paraguayo es contraria a derechos.
Asimismo, la Corte IDH afirmó que la extinción de dominio –o cualquier otro tipo de expropiación de territorios comunales– genera un desequilibrio que pone en riesgo a los pueblos indígenas y tribales que ahí habitan, en tanto sus costumbres sociales, políticas, religiosas y económicas giran en torno a dichos territorios y sus recursos naturales.
De manera particular, la Corte IDH ha afirmado que la explotación indiscriminada de los recursos naturales genera graves desequilibrios para la vida humana –máxime si éstos se encuentran al amparo de territorios indígenas. Sobre esta cuestión, la Corte resolvió el caso Comunidad Saramaka vs Surinam en 2007, por la concesión de explotación maderera y minera concedida por el Estado de Surinam a una empresa privada. El territorio, mayormente habitado por población afrodescendiente, está dotado de grandes extensiones boscosas, así como riquezas minerales que Surinam concesionó sin consultar a las comunidades habitantes de Saramaka.
La Corte sostuvo que, si bien el artículo 21 del Pacto de San José no prohíbe realizar concesiones estatales para la exploración y explotación de recursos naturales, éstas deben ser respetuosas con el medio ambiente, para procurar futuros desequilibrios medioambientales. Asimismo, los Estados deben tener en cuenta a las comunidades que habitan dichos espacios de manera tradicional, así como consultarlas para obtener el consentimiento de explotación; compartir parte de los beneficios generados a partir de las concesiones emitidas y; realizar estudios del impacto ambiental y social que la explotación tendrá eventualmente en dichas comunidades.
OC-32/25 y Advisory Opinion 187/2025
Ambas opiniones consultivas fueron invocadas durante el año 2023 como resultado de las preocupaciones del Sur global (Brasil, Chile y Vanuatu) sobre las afectaciones sociales derivadas del cambio climático. No resulta ajeno pensar que, aunque la crisis climática nos afecta a todos y todas, ésta es afrontada de manera diversa por las colectividades del mundo. Porque incluso el cambio climático es un problema de clase.
Así lo demuestran las ingentes emisiones de CO2 que el 1% de la población más rica del mundo realiza, en comparación con aquellas de la mayoría más pobre. Porque quienes padecen los efectos de la crisis de manera desproporcionada no son quienes viven frente a Central Park, sino quienes ven amenazados sus hogares y patrimonios por el aumento en el nivel de cualquier cuerpo de agua. De esta manera, el Sur global, históricamente enfrentado a los problemas del subdesarrollo, ahora afronta los cambios climáticos sin precedentes, como resultado de la actividad humana.
Motivada por los siguientes cuestionamientos, la OC-32/25 afirmó la responsabilidad de los estados parte del Pacto de San José en materia de cambio climático:
A. Sobre las obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía en derechos humanos vinculadas frente a la emergencia climática.
B. Sobre las obligaciones estatales de preservar el derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática a la luz de lo establecido por la ciencia y derechos humanos.
C. Sobre las obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática.
D. Sobre las obligaciones estatales emergentes de los procedimientos de consulta y judiciales dada la emergencia climática.
E. Sobre las obligaciones convencionales de protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el marco de la emergencia climática.
F. Sobre las obligaciones y responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos de los Estados frente a la emergencia climática.
Fuente: (OC-32/25)
De manera particular, la Corte IDH contribuyó a través de la OC-32/25 al reafirmar el principio de acceso a información en materia ambiental y el principio de protección del medio ambiente como causa de utilidad pública. Sobre la primera cuestión, la Corte afirmó que el acceso a la información bajo control de los Estados es un requisito fundamental del control social de la gestión pública. Respecto de la utilidad pública, la Corte confirmó que esta se sobrepone a la propiedad privada, por lo que ante una eventual privatización –u otras formas de extinción de dominio–, ésta deberá ponderarse a la luz del beneficio común.
Asimismo, la Corte reconoció el principio de vida digna que, en última instancia, es la expresión del deber de garantía de los derechos que los Estados contrajeron al firmar el Pacto de San José –y, que constituyó el fundamento de la OC-32/25.
Por su parte, la AO de la CIJ, solicitada por las preguntas:
(a)¿Cuáles son las obligaciones de los Estados, en virtud del derecho internacional, para garantizar la protección del sistema climático y de otras partes del medio ambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, tanto para los Estados como para las generaciones presentes y futuras?
(b) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas de estas obligaciones para los Estados que, por sus actos u omisiones, han causado un daño significativo al sistema climático y a otras partes del medio ambiente, con respecto a:
(i) Los Estados, incluidos en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, que debido a sus circunstancias geográficas y nivel de desarrollo, resultan perjudicados, se ven especialmente afectados o son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático?
(ii) Los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras que se ven afectadas por los efectos adversos del cambio climático?
Fuente: (Advisory Opinion of 23 July 2025)
La CIJ reconoció que, bajo la multiplicidad de tratados internacionales postulados por la ONU y adoptados por los estados parte –como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París–, éstos tienen una responsabilidad jurídica por las emisiones de CO2 generadas por la actividad antropogénica ergo su responsabilidad es con esta generación, así como las futuras. Asimismo, la CIJ afirmó que la inacción de los estados también es causa de reclamo y puede traducirse en responsabilidades reales.
Aunado a lo anterior, la Corte previó en su pronunciamiento el reconocimiento de un impacto desproporcionado de los efectos del cambio climático, como resultado de la ubicación geográfica de quien los padece. Lo que, en última instancia, es la distinción de repercusiones climáticas por nivel de desarrollo. En cualquier caso, la CIJ admitió que los estados son sujetos de responsabilidad jurídica por cuanto hace a sus acciones para afrontar el cambio climático.
Saldos pendientes
La coyuntura de las publicaciones de la Opinión Consultiva 32 de 2025 de la Corte IDH y la Advisory Opinion 187 de 2025 de la CIJ nos permite reparar en la trayectoria jurisprudencia del derecho internacional en lo que se refiere a la agenda climática. De cara a la publicación de la OC-32/25 y la Advisory Opinion 187/2025, las conflictividades derivadas del cambio climático, ahora encuentran un acicate judicial en la doctrina de la Corte IDH y la CIJ, respectivamente.
Cada criterio, en su singularidad, está dotado de una profundidad conceptual que da cuenta del problema que representa el cambio climático y sus efectos en los ecosistemas que habitamos. Su abordaje jurídico, más allá del andamiaje sobre el cual se asienta, hace manifiesto sobre la pesada responsabilidad de los Estados para ejecutar acciones destinadas a aminorar las consecuencias precisamente de su inacción durante décadas.
De manera particular, la visión presentada por la Opinión Consultiva 32/25 y la Advisory Opinion 187 de 2025, plantea un abordaje centrado en la inversión de recursos financieros públicos para aliviar la presión ejercida por el cambio climático en distintos niveles. Si bien no representa una propuesta innovadora, sí ofrece orientación sobre caminos que recorrer en lo que se refiere al combate internacional a la crisis climática.
No obstante, conviene resaltar que la comprensión del derecho humano a un medio ambiente sano aún está lejos de realizarse. Baste decir que, la creencia sobre la inexistencia del cambio climático, es preocupantemente más popular. Aunado a la falta de una conciencia general sobre nuestra huella ambiental como especie, los Estados son cada vez más reacios a invertir en políticas públicas de prevención ante los perniciosos efectos de la crisis, como lo demostró recientemente Estados Unidos durante la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.
Aunque, hay que conceder, ahora contamos con dos instrumentos –uno internacional y otro regional– para la demanda efectiva de ese y otros derechos. Hoy la agenda climática da un paso al sostener que es responsabilidad jurídica de los Estados hacer frente a las afectaciones derivadas de la crisis climática que padecemos todos, todas y todes. Aún queda un largo trecho que recorrer por cuanto hace la responsabilidad que recae sobre los Estados nacionales por los perniciosos efectos del cambio climático y la consecuente crisis de derechos humanos que producen.