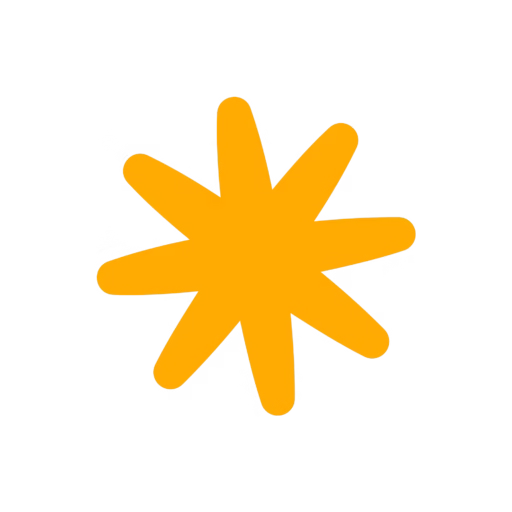El sistema penitenciario en México ha sido constantemente señalado por sus condiciones de hacinamiento, violencia estructural y falta de recursos básicos. Sin embargo, más allá de las fallas administrativas o logísticas, es fundamental visibilizar las consecuencias psicológicas que estas condiciones generan en las personas privadas de la libertad. El encierro en espacios sobrepoblados, con dinámicas violentas y escaso acceso a salud física y mental, deteriora profundamente el bienestar emocional de quienes lo viven, generando secuelas que persisten incluso después de cumplir su condena.
En lugar de facilitar procesos de rehabilitación y reinserción social, el sistema penitenciario mexicano muchas veces profundiza el sufrimiento, reforzando patrones de trauma, ansiedad, desesperanza y pérdida de identidad. Estas vivencias no solo marcan la vida del individuo durante su estancia en prisión, sino que también condicionan su forma de relacionarse consigo mismo, con los demás y con la sociedad al momento de salir en libertad.
Por ello, se busca analizar los efectos psicológicos del encarcelamiento bajo estas condiciones, entendiendo cómo factores como el hacinamiento, la violencia y la falta de recursos impactan directamente en la salud mental y emocional de los internos, y cómo dichas secuelas obstaculizan su reintegración en contextos que, de antemano, tienden a rechazarlos.
Reclusión, hacinamiento y violencia: una maquinaria de deterioro psicológico
El encarcelamiento no sólo representa una privación física de la libertad, sino una experiencia profundamente desestructurante a nivel psíquico. La separación forzada del entorno familiar, la pérdida de autonomía, la vigilancia constante y la imposición rígida de normas generan un ambiente propicio para el desarrollo de síntomas de ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático (Haney, 2001).
Estudios internacionales reportan que entre el 50% y el 80% de las personas privadas de la libertad presentan algún tipo de trastorno mental, una proporción alarmante si se compara con el 20–25% que se observa en la población general (Ventura & López, 2021). A pesar de esta realidad, la atención psicológica sigue siendo limitada o inexistente en la mayoría de los centros penitenciarios.
En estas condiciones, los procesos de introspección o reparación emocional se ven obstaculizados, ya que el encierro continuo en contextos hostiles afecta profundamente la forma en que la persona se percibe a sí misma, su estabilidad emocional y su capacidad para entender quién es y qué lugar ocupa en el mundo; condicionando a los individuos a adaptarse mediante mecanismos de defensa que, a largo plazo, deterioran su salud mental.
Este deterioro se intensifica en situaciones de hacinamiento, cuando la sobrepoblación carcelaria excede la capacidad operativa de los centros penitenciarios. La lucha constante por espacio, acceso a servicios básicos y recursos mínimos produce un entorno de tensión, donde disminuye la privacidad, aumentan los conflictos interpersonales y se debilitan los vínculos de contención emocional. El hacinamiento está directamente relacionado con el incremento de conductas agresivas, alteraciones del sueño, irritabilidad crónica y sensación de desesperanza, lo que a su vez dificulta el desarrollo de habilidades necesarias para la reintegración social (Clemmer, 1940; Toch, 1977).
A todo esto se le suma la presencia de violencia institucional, tanto entre internos como por parte del personal penitenciario. Situaciones como castigos desproporcionados, negligencia médica, abuso físico y verbal; alimentan un estado de hipervigilancia y temor continuo, vulnerando no sólo los derechos humanos, sino también generando traumas complejos, pérdida de confianza en el otro y dificultad para establecer y mantener relaciones sanas tras la liberación. En casos de aislamiento prolongado, los efectos psicológicos pueden incluir alucinaciones, ideación suicida y una profunda desconexión con la realidad, afectando la capacidad de los individuos para reinsertarse de manera funcional (El País, 2021).
Ausencia de recursos, estigma y exclusión
Por otra parte, la falta de servicios de salud mental, acceso a la educación, talleres ocupacionales o actividades que fortalezcan el crecimiento personal, además de limitar las oportunidades de rehabilitación, agudiza la sensación de inutilidad, estancamiento y encierro mental. Esta ausencia de herramientas para resignificar su experiencia o reconstruir un proyecto de vida, refuerza la idea de que no hay salida posible, y que su destino está determinado por el encarcelamiento.
Desde la psicología, se ha demostrado que la privación de estímulos significativos y la falta de redes de apoyo puede derivar en lo que Martin Seligman (1975) denominó “indefensión aprendida”: un estado psicológico en el que la persona internaliza la creencia de que sin importar lo que haga, nada cambiará su situación. Esta forma de desesperanza no solo deteriora la motivación y la voluntad de cambio durante la condena, sino que también afecta las expectativas de vida una vez fuera del encierro, interfiriendo directamente con la posibilidad de reintegración social.
Aún con todo esto, cuando las personas cumplen su sentencia y recuperan su libertad, el estigma social las sigue castigando. La discriminación en el plano laboral, la desconfianza comunitaria y el rechazo por parte de sus círculos cercanos, generan nuevos escenarios de sufrimiento psicosocial; este proceso de exclusión fortalece la creencia social que establece que quienes han delinquido no pueden cambiar, limitando las posibilidades de una verdadera recuperación emocional ya que el estigma no solo afecta la imagen pública de una persona, sino que también deteriora su autoestima, su percepción de valía y su deseo de reconstruirse (Goffman, 1963).
Desde esta perspectiva, resulta urgente reestructurar el sistema penitenciario que, lejos de cumplir con su propósito de rehabilitación, perpetúa dinámicas que dañan profundamente la salud mental de las personas privadas de la libertad. Es indispensable transitar hacia un modelo que garantice condiciones seguras, dignas y justas donde se promuevan procesos reales de aprendizaje y transformación personal; esto mediante atención psicológica continua, acceso a programas educativos, talleres y acompañamiento que no sólo prepare a la persona para salir, sino que le devuelva la posibilidad de pensarse fuera de la cárcel en un contexto más favorable.
Para ellos, el castigo no termina con la condena: se prolonga en cada mirada de juicio, en cada puerta cerrada y en cada silencio que refuerza su condición de “otro” frente a la sociedad.
Créditos de imagen:
Claroscuro. (2021, 1 de marzo). Extorsiones, torturas y maltratos: así viven en las cárceles de la CDMX quienes no tienen dinero para pagar a custodios por protección [Fotografía]. Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/01/extorsiones-torturas-y-maltratos-asi-viven-en-las-carceles-de-la-cdmx-quienes-no-tienen-dinero-para-pagar-a-custodios-por-proteccion/
Referencias
Clemmer, D. (1940). The prison community. New York: Holt, Rinehart and Winston.
El País. (2021, 29 de octubre). El trauma del aislamiento en las cárceles permanece años después de la liberación. Planeta Futuro. https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-29/el-trauma-del-aislamiento-en-las-carceles-permanece-anos-despues-de-la-liberacion.html
Goffman, E. (1963). Estigma: La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu.
Haney, C. (2001). The psychological impact of incarceration: Implications for post-prison adjustment. En Prisoners Once Removed: The Impact of Incarceration and Reentry on Children, Families, and Communities (pp. 33–66). The Urban Institute Press.
Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. San Francisco: W.H. Freeman.
Toch, H. (1977). Living in prison: The ecology of survival. New York: Free Press.
Ventura, J., & López, M. (2021). La salud mental en el ecosistema penitenciario. SOM Salud Mental 360. https://www.som360.org/es/monografico/salud-mental-prision/articulo/salud-mental-ecosistema-penitenciario