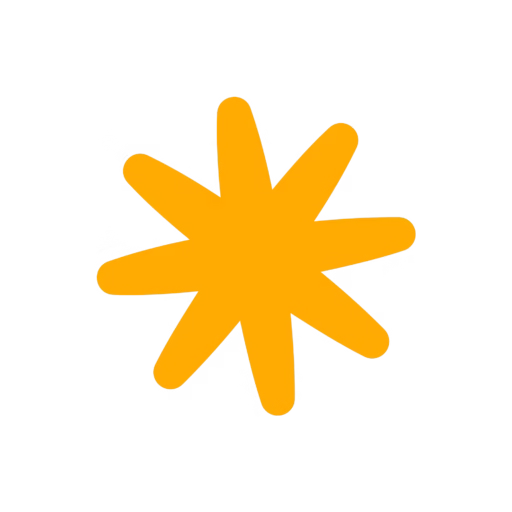En los últimos meses se han acelerado dinámicas globales que tensionan la gobernanza: tendencias intransigentes y polarización, crisis climática persistente y agendas internacionales que revisan a la baja sus propios horizontes. Este entorno debería movernos a un doble gesto: repensar futuros y construirlos. Como advierte Byung-Chul Han, la lógica de rendimiento tiende a ocupar toda la atención disponible; el reto —institucional y ciudadano— es recuperar la imaginación para abrir alternativas.
Con este paradigma de fondo, el pasado 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al Congreso el Paquete Económico 2026 (PE-2026). En macro, proyecta un crecimiento real entre 1.8% y 2.8% (punto medio de 2.3%), mayor gasto social e inversión, y disciplina fiscal con deuda anclada en moneda nacional. Eso acota riesgos cambiarios, aunque no blinda a México puesto que la volatilidad global y nuestra interdependencia con Estados Unidos siguen marcando el clima.
La estrategia descansa en tres pilares: programas sociales para elevar ingreso (y dinamizar consumo), infraestructura estratégica y la tríada austeridad-eficacia-anticorrupción (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2025). Sin embargo, aquí emerge la tensión central del documento; una retórica anti-neoliberal convive con una ingeniería ortodoxa de política económica (atracción de inversión, megaproyectos, gestión para resultados enfocada en coberturas más que impactos). Como resultado se obtiene un andamiaje que puede sostener el corto plazo, pero cuya direccionalidad depende de si el gasto se convierte en valor público o se queda en productividad sin propósito.
De economía política a política económica
Toda política económica parte de supuestos sobre qué es el valor, quién lo crea y qué debe hacer el Estado. En un país heterogéneo y con asimetrías territoriales profundas como México, una lectura filosófica nos ayuda a reubicar esos supuestos en nuestra coyuntura para evitar copiar modelos de otros contextos que fracasan al contacto con la realidad propia.
1. Humanismo Mexicano (HM): paraguas ético, dilema operativo
El Humanismo Mexicano se presenta como una filosofía política que prioriza la dignidad, la justicia social y la defensa histórica de los pueblos originarios. En la práctica, el HM funge como paraguas ético, pero su operacionalización es el nudo; ¿cómo traducir esa promesa en impacto público sostenible sin erosionar las capacidades estatales?
Comprender el Humanismo Mexicano es una tarea compleja. En el debate presidencial, esta filosofía aparece frecuentemente pero con una construcción intelectual difusa. Roberto Breña (2025), en su “Réplica al ‘humanismo mexicano’ de Ambrosio Velasco”, identifica una fisura epistémica; más mezcla de nostalgias históricas y objetivos políticos que tradición coherente con contenido sistemático. El desafío, entonces, no es declarativo, sino de diseño: pasar de la invocación ética y moral a reglas, capacidades y reciprocidades que produzcan impacto.
2. Estado emprendedor y economía misional
Frente a mercados que no se autorregulan y que externalizan costos sociales y ambientales, la economía orientada por misiones (Mazzucato, 2021) propone direccionalidad pública, es decir, definir problemas públicos complejos, conformar mercados ex ante, y compartir riesgos y beneficios con instrumentos como transferencia tecnológica, compras públicas innovadoras y coinversión con retorno público. México ha adoptado retórica y piezas parciales del enfoque; sin condicionalidades ni gobernanza abierta, la “misión” corre el riesgo de sólo ser un slogan.
3. De la corrección a la conformación (y los límites de la Gestión para Resultados)
El tránsito de la corrección ex post (redistribución) a la conformación ex ante (valor público) exige superar la Nueva Gestión Pública, una matriz gerencial nacida en el boom neoliberal que acotó la acción estatal a la eficiencia de corto plazo. La GpR robustece coberturas, pero si el Estado administra sin moldear mercados con propósito, el impacto queda supeditado a la productividad privada (García López & García Moreno, 2010). En esa lógica, los Polos de Bienestar operan como clústeres industriales descentralizados y la vinculación academia-empresa se reduce a capacitación y patentes: insumos necesarios, pero insuficientes sin reciprocidades sociales/ambientales y gobernanza abierta.
Herramientas fiscales: oportunidades y límites
Andamiaje fiscal de 2026
- Repatriación con tasa preferencial del 15%. Traer de vuelta el capital de mexicanos que se encuentran fuera del país para invertir en proyectos específicos del Plan México a cambio de un trato fiscal favorable.
- Deducción inmediata de activos y deducción adicional por capacitación. Incentivos orientados a inversión nueva y formación laboral asociada a convenios con la SEP.
- Regla del 3.6% del PIB. Exclusión temporal de hasta 3.6% del PIB en inversión (física, financiera y capital humano) del equilibrio presupuestario: una especie de “regla dorada” que protege el gasto transformador del tijerazo contable.
Estas palancas ensanchan el espacio para invertir y formar, pero bajo una arquitectura predominantemente productivista. Se condiciona el dinero a proyectos del Plan México sin detallar salvaguardas anti-extractivas, métricas de impacto ni mecanismos de reciprocidad social/ambiental. La capacitación eleva la productividad (no necesariamente bienestar o derechos) y la “vinculación” privilegia la oferta de mano de obra calificada. La regla del 3.6% protege la inversión pero no elimina la necesidad de financiamiento ni despeja la trayectoria de deuda si el crecimiento cae al piso del rango o las tasas descienden menos de lo previsto. Sin condicionalidades (transferencia tecnológica efectiva, compras innovadoras, empleo formal con derechos, contenido local e innovación abierta), se facilita la inversión, pero no se garantiza el propósito público.
Sensibilidad fiscal
El gobierno planea con un crecimiento medio de 2.3% en un rango del 1.8% al 2.8%. Si nos acercamos al 1.8%, el Estado recauda menos y dispone de menos recursos para becas, salud o inversión. Ese resbalón de 0.5 puntos implica alrededor de 29 mil millones de pesos menos. Parece poco, pero desprograma partidas si ya estaban presupuestadas
Si la tasa de interés sube un punto, el costo financiero aumenta en 34 mil millones de pesos. Menor crecimiento + tasas más altas = presupuesto más estrecho; o se recorta o se emite más deuda. En un escenario de estrés, la razón deuda/PIB se movería +0.2 pp; técnico y pequeño, pero señal de mayor fragilidad si el clima sigue adverso.
La deuda en pesos, el tipo de cambio flexible y las reservas funcionan como cinturón de seguridad, bolsas de aire y ABS; protegen contra choques. Sirven mucho, pero no sustituyen una política industrial y de innovación a largo plazo, ni diversifican por sí solos la base productiva o la dependencia con Estados Unidos. Si tratamos crecimiento y estabilidad fiscal como fines (y no como medios), el blindaje será temporal. La tarea es que el diseño siga al propósito, no que el propósito siga al dinero.
Austeridad, capacidades y la ironía del ahorro
La austeridad republicana administrativa puede volverse antiestratégica si contrae capacidades, erosiona la memoria institucional y obliga a subcontratar expertise. A la larga, lo que no se gasta en nómina estable se paga en asesorías y costos de transacción más altos. El sector público necesita invertir también en sí mismo para poder ser socio eficaz en proyectos a largo plazo que generen impacto en la sociedad.
Composición del gasto y riesgo de desplazamiento
Más de la mitad del gasto público que el gobierno puede decidir (52.8%) se concentra en programas sociales como Bienestar, Educación, Salud y Desarrollo Territorial. Esto refleja la apuesta humanista de poner al centro las necesidades sociales. Sin embargo, hay dos riesgos importantes:
- Que el gran volumen de transferencias desplace la inversión en infraestructura y capacidad institucional dentro de esos sectores.
- Que, tras concluir las obras insignia, la inversión física caiga en promedio a 2.4% del PIB entre 2027 y 2031, lo que mostraría que el gasto corriente (pensiones, subsidios) sigue teniendo prioridad cortoplacista sobre la inversión de largo plazo.
Los programas sociales deberían evaluarse no sólo por el consumo que detonan, sino por cuanto fortalecen las capacidades colectivas, la autonomía comunitaria e infraestructura institucional. Cuando el gasto se concibe como inversión en relaciones sociales, conocimiento y resiliencia (no sólo en demanda agregada), redistribuye poder y reduce dependencia del mercado. Ese es el punto de inflexión entre política social funcional al capitalismo y política económica orientada a misiones.
Una lectura del poder
Los intentos de innovación abierta de la administración pasada, la agenda participativa emergente y el acercamiento con el Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) sugieren un ensayo misional. Pero el timón del PE-2026 sigue apoyándose en instrumentos confortables para Hacienda y el empresariado, sin rediseñar la gobernanza ni reciprocidades. Como resultado obtenemos un rebreandeo de una infraestructura industrial sólida. El lenguaje de “bienestar” se mantiene, pero las condicionalidades a las actividades productivas no aparecen como regla dura.
Con mayor gasto social e inversión, ancla de deuda relativamente estable (si todo sale bien) y un colchón contable del 3.6% del PIB para proteger inversión, el punto decisivo es que palancas operativas harán que el diseño sobreviva al primer choque. La respuesta remite a la política industrial y de innovación –Decreto de Relocalización, Polos de Desarrollo, sustitución de importaciones, etc. –; o se convierten en misiones reales con reciprocidades, o repiten el libreto de clústeres donde la academia capacita para el marcado y el Estado subsidia sin recibir impacto verificable a cambio.
¿De dónde se sostiene esta estrategia?
La política fiscal es el esqueleto que sostiene el gasto; las políticas industrial, de innovación, empleabilidad y de cuidados son los músculos que mueven la economía. En el modelo 2026, el cuerpo parece moverse más al ritmo del mercado que al pulso del bienestar. El “nuevo” modelo humanista promete prosperidad compartida, pero utiliza mecanismos de competitividad y atracción característicos del periodo neoliberal. La estrategia fiscal busca equilibrio; las políticas industrial y de innovación mantienen una dependencia sistémica al capital privado y al crecimiento medido en productividad, no en valor público.
1. Política industrial: entre los polos del bienestar y los viejos clústeres
El Plan México 2030 y el Decreto de Relocalización DOF 21/01/2025 crean los Polos de Desarrollo para el Bienestar, presentados como ecosistemas de innovación y motores regionales de prosperidad. Sin embargo, un análisis más detenido revela que operan bajo la estructura clásica de los clústeres industriales; espacios territoriales donde el Estado asume los costos de infraestructura, capacitación y facilidades fiscales mientras el sector privado captura la rentabilidad.
El Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (DOF 22/05/2025), premia la inversión en activos nuevos y capacitación, sin embargo esta, lejos de estar orientada a la generación de conocimiento compartido y abierto o al fortalecimiento del tejido social, se limita a formar mano de obra calificada para el mercado. La “vinculación con instituciones educativas” es, en realidad, una estrategia de subordinación del conocimiento a los fines del capital privado, en aras de una soberanía tecnológica como lo establece el Eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo (Presidencia de la República, 2025).
Hess y Ostrom (2006) conceptualizan el knowledge commons o bienes comunes de conocimiento como un recurso compartido cuyo acceso y gobernanza abren capacidades colectivas. Esa literatura entiende el compartir conocimiento como parte de una infraestructura democrática y que compartir conocimiento es un medio para habilitar la agencia social, en cambio, en las estrategias planteadas en el PND, el conocimiento y la innovación aparecen sobre todo como factor de productividad y competitividad.
Las tensiones de esta política más allá de una limitación en la formación para el mercado, va también referente a las ambigüedades respecto a la gobernanza territorial y la corresponsabilidad empresarial en bienes públicos, y aunque el Plan México establece una “evaluación de impacto ambiental y social”, esto se refleja en los criterios de selección, dentro del capítulo 3 del decreto de lineamientos para los Polos de Desarrollo. Sin embargo, estos criterios terminan reduciéndose a que el desarrollo industrial de los polos debe ser fuera de las delimitaciones de áreas naturales protegidas y que debe contar con el dictamen de consulta a pueblos indígenas; aunque no se establecen condicionalidades claras para la generación de valor público hacia las empresas.
2. Política de innovación: de vinculación pasiva a co-creación activa
La carta de intención con el IIPP no es vinculante, pero reconoce la necesidad de abandonar el paradigma de corrección del mercado. Sin embargo, el eje transversal 2 del PND centra sus objetivos en productividad tecnológica e IED. Los estímulos refuerzan la innovación del sector privado, no del Estado ni de la sociedad civil. La innovación pública –como la capacidad institucional de co-crear soluciones con la ciudadanía– sigue ausente.
3. Sustitución de importaciones
La sustitución actual de importaciones no replica el desarrollismo clásico, sino una versión dependiente del capital transnacional; se produce localmente con tecnología, financiamiento y cadenas extranjeras. El esfuerzo público en ciencia, tecnología e investigación es bajo respecto al estándar de la OCDE, cuyo promedio en gasto interno bruto en investigación y desarrollo (GERD) es de 2.7% del PIB (World Bank Open Data, 2025). En contraste, el presupuesto público destinado a ciencia, tecnología e innovación equivale apenas al 0.09% del PIB y, aún sumando la inversión privada, México alcanza sólo el 0.27% en GERD. Sin una estrategia robusta de transferencia tecnológica y encadenamientos productivos, esta inversión limitada difícilmente podrá sostener una verdadera soberanía científica y tecnológica.
4. Empleabilidad, informalidad y cuidados
La sostenibilidad social exige integrar a la población en empleo digno y redistribuir el trabajo de cuidados. Mientras que los programas sociales se consolidan como derechos, faltan políticas claras de empleabilidad, formalización y cuidados. La discusión trabada de las 40 horas ilustra que el bienestar laboral sigue tratándose como costo, no como inversión. La pobreza laboral baja por transferencias, no por la transformación estructural del empleo. El Estado reparte dinero, pero no repara de fondo el sistema que lo requiere.
Contexto externo
La misión del Artículo IV del FMI (2025) confirma la sensibilidad fiscal; 2025 será débil y 2026 algo mejor, pero no para relajarse. Para que la deuda no se deslice al alza, recomienda acelerar la consolidación hacia un déficit total cercano a 2.5% del PIB en 2027 (un punto más austero que la meta oficial), sin recortar inversión ni programas sociales, y apoyarla con ingresos permanentes (mejor administración tributaria y reforma progresiva, ambiental y patrimonial). Con las metas actuales, la deuda bruta podría rondar 61.5% del PIB en 2030 si el crecimiento se mantiene en el piso del rango o las tasas no bajan como se espera; menos ingresos, mayor costo financiero, y la razón deuda/PIB en la dirección equivocada.
El blindaje macro (deuda mayoritariamente en pesos, tipo de cambio flexible y reservas altas) amortigua los choques, pero no sustituye dos condiciones de fondo que el FMI subraya; i. Una trayectoria de déficit creíble y ii. Capacidad institucional para ejecutar inversión con propósito. En comercio, el Fondo pide preservar la apertura, resolver tensiones con EE. UU. en el marco del T-MEC y evitar aranceles selectivos que distorsionan cadenas. Un buen resultado en la revisión del T-MEC se vuelve riesgo al alza (más inversión y valor agregado); lo contrario, un freno (FMI, 2025). Si la estrategia depende de integración productiva y atracción de inversión, los aranceles ad hoc y la incertidumbre regulatoria contradicen la brújula.
El otro pivote es el Estado de derecho; reducir crimen, proteger la autonomía de reguladores y órganos de transparencia, y poner salvaguardas a reformas institucionales, incluída la judicial, para asegurar profesionalismo y rendición de cuentas. Sin esas variables, no hay instalación ni profundidad tecnológica. Si la misión es la soberanía tecnológica, los proyectos deben superar la vieja praxis de ensamblaje y anclarse en transferencia real y ecosistemas con reglas claras.
¿Hacia dónde caminar?
Los blindajes del PE-2026 —deuda en pesos, tipo de cambio flexible, reservas altas y la “regla dorada” del 3.6%— permiten seguir patinando cuando llueve, pero el clima (EE. UU., T-MEC, tasas globales) y el pavimento (Estado de derecho, certidumbre regulatoria, capacidad estatal) deciden si el país avanza o se queda dando vueltas en el mismo bache. Para que sea una repavimentación y no parchado, se requieren tres anclas operativas:
- Disciplina fiscal con propósito. Trayectoria de déficit creíble apoyada en ingresos permanentes (mejor administración tributaria y reforma progresiva/ambiental/patrimonial), fondos de estabilización reconstituidos y etiquetado de inversión con objetivos e indicadores de impacto auditables.
- Industria e innovación con reciprocidades. Polos como ecosistemas de innovación con reglas duras de transferencia tecnológica, compras públicas para innovación, empleo formal con derechos, contenido nacional creciente e innovación abierta.
- Capacidad estatal blindada. Autonomía y profesionalización, datos abiertos y evaluación de impacto; reducir la “austeridad de tijera” que externaliza capacidades; porque lo que no se paga en nómina, se paga en asesorías.
El mensaje de fondo es simple y exigente; crecer y cuadrar la caja no son la misión; son el resultado cuando la misión está bien puesta. Una economía orientada a misiones no se define por resolver los problemas complejos del mercado; enfrenta los problemas públicos complejos. Solo ahí la arquitectura fiscal deja de ser contabilidad creativa y se vuelve una direccionalidad; mercados moldeados por propósito, riesgos y beneficios compartidos, y un Estado que invierte, aprende y exige. Si persistimos en el libreto de market-fixing, perderemos —otra vez— una década. El mundo exige cambiar el guión hacia la co-gobernanza con reglas y reciprocidades, donde el valor público sea un criterio operativo.
Referencias
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, Presidencia de la República, Ciudad de México, DOF 22 de mayo de 2025, [citado 1 de octubre de 2025]; disponible en versión HTML en internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5758079&fecha=22/05/2025#gsc.tab=0
Breña, R. (2025, 17 marzo). Réplica al “humanismo mexicano” de Ambrosio Velasco. Revista Común. https://revistacomun.com/blog/replica-al-humanismo-mexicano-de-ambrosio-velasco/
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. (2023, 29 noviembre). Plan Nacional para la Innovación – SECIHTI. SECIHTI. https://secihti.mx/conahcyt/areas-del-conahcyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion/plan-nacional-para-la-innovacion/
Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para apoyar la estrategia nacional denominada “Plan México”, para fomentar nuevas inversiones, que incentiven programas de capacitación dual e impulsen la innovación, Presidencia de la República, Ciudad de México, DOF, 21 de enero de 2025, [citado 13 de septiembre de 2025]; disponible en versión HTML en internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5747410&fecha=21/01/2025#gsc.tab=0
Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, Presidencia de la República, Ciudad de México, DOF 22 de mayo de 2025, [citado 1 de octubre de 2025]; disponible en versión HTML en internet: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5758077&fecha=22/05/2025#gsc.tab=0
García López, R., & García Moreno, M. (2010). La gestión para resultados en el desarrollo: Avances y desafíos en América Latina y el Caribe (2.a ed.). Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/La-gesti%C3%B3n-para-resultados-en-el-desarrollo-Avances-y-desaf%C3%ADos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf
La incertidumbre, el nuevo arancel con costo mundial. (2025, 2 septiembre). Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2025/09/1540385
Massachusetts Institute of Tecnology. (2006). Understanding Knowledge as a Commons. En The MIT Press eBooks. Charlotte Hess & Elinor Ostrom. https://doi.org/10.7551/mitpress/6980.001.0001
Mazzucato, M. (2021). Mission Economics: A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Harper Business.
Secretaría de Economía. (2025, 1 junio). El secretario Marcelo Ebrard firmó carta de intención con el Institute for Innovation and Public Purpose de la University College London https://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-marcelo-ebrard-firmo-carta-de-intencion-con-el-institute-for-innovation-and-public-purpose-de-la-university-college-london
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2025). Criterios Generales de Política Económica Para la Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026. En Paquete Económico y Presupuesto. Recuperado 13 de septiembre de 2025, de https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
Presidencia de la República. (2025). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. Recuperado el 1 de octubre de 2025, de https://www.ppef.hacienda.gob.mx/
Presidencia de la República. (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. En Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Recuperado 10 de septiembre de 2025, de https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-2025-2030-391771
World Bank Open Data. (2025). Research and development expenditure (% of GDP) – Mexico. World Bank Group. https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=MX