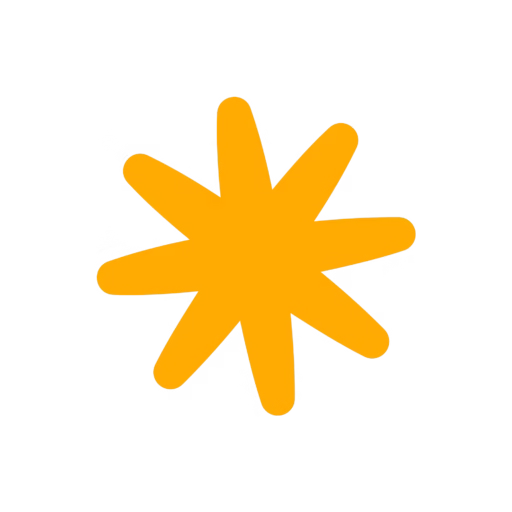La muerte de un estudiante y las lesiones a un trabajador dentro del CCH Sur no sólo estremecieron a la comunidad universitaria; también encendieron focos rojos sobre cómo se previenen —y atienden— los riesgos de violencia y los problemas de salud mental en los planteles educativos. El caso, ocurrido el lunes 22 de septiembre en la zona de estacionamiento del campus en Coyoacán, involucra a un alumno de 19 años identificado como Lex Ashton y ha puesto a prueba protocolos que muchos consideran insuficientes desde hace años. La conversación pública ya no gira sólo en torno a lo que pasó, sino a las medidas que se pueden tomar para que algo como esto no vuelva a pasar.
De acuerdo con reportes, el estudiante ingresó con un arma blanca y, en pocos minutos, se desencadenó una agresión que derivó en la pérdida de la vida de un alumno de 16 años, Jesús N, y en la lesión de un trabajador que intentó contenerlo. Tras ser perseguido por integrantes de la comunidad, el agresor se dirigió al tercer piso y, tras un intento de suicidio, terminó con fracturas en ambas piernas quedando bajo custodia policial y hospitalizado para recibir atención médica. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta por homicidio calificado y lesiones dolosas, mientras que la dirección del colegio expresó condolencias y ofreció apoyo a las familias afectadas.

Horas previas al ataque circularon contenidos en redes asociados al presunto agresor, con mensajes que contenían simbología y lenguaje violento de corte misántropo (es decir, relativo a la aversión u odio generalizado hacia la especie humana o el trato con las personas, caracterizada por la desconfianza, el desprecio, la falta de empatía y una tendencia a la soledad).
Además, en su actividad digital se identifican rasgos vinculados a comunidades en línea que normalizan discursos de frustración y misoginia, como lo es la subcultura incel. A esto se suma un dato que indigna: la madre llamó al 911 para advertir que su hijo se dirigía armado al plantel y que temía por su integridad y la de terceros; sin embargo, la respuesta institucional no alcanzó a evitar la agresión. El conjunto de señales —avisos, publicaciones, lenguaje— sugiere que los mecanismos de detección temprana y de reacción siguen teniendo vacíos críticos.


El impacto emocional entre estudiantes y familias fue inmediato. En grupos comunitarios se expresaron sensaciones de vulnerabilidad y demandas de propuestas concretas: credencialización con torniquetes, registro e identificación de visitantes, detectores de metal en entradas, ampliación de cobertura de cámaras, presencia constante de seguridad universitaria y brigadas de vigilancia en el perímetro. Una petición en Change.org concentró estas exigencias y señaló que los protocolos vigentes han quedado cortos frente a la realidad del plantel.
Mientras tanto, estudiantes montaron una ofrenda y llevaron a cabo una marcha el día 23 de septiembre para exigir soluciones de fondo, no sólo respuestas reactivas ante la crisis. La rectoría, por su parte, llamó a los estudiantes a usar los programas de apoyo psicológico y de orientación disponibles, invitando a toda la comunidad —alumnado, personal y familias— a colaborar activamente en la construcción de espacios seguros y empaticos.


En lo urgente, la autoridad acordó con representantes de la comunidad instalar mesas de diálogo para delinear medidas inmediatas y de mediano plazo, con la premisa de priorizar el bienestar estudiantil. Hoy, el saldo es doloroso; pero también es oportunidad de promover y asegurar redes de apoyo psicológico que realmente lleguen a tiempo a todos los jóvenes.